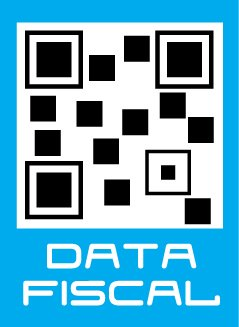El día que tuve un ataque de pánico
El día que sentí que mi cuerpo se congelaba, se me disparó la cabeza y creí que podía estar en peligro. Las herramientas que me rescataron de ese ataque de pánico.
26 de junio de 2023 • 10:00

Ataque de pánico: la vivencia de Soledad Simond - Créditos: Getty
Tendría unos 23 años, volvía de un fin de semana largo que había pasado junto a una amiga en la casa de veraneo cordobesa de la familia de su novio. Algo que podría haber sido muy placentero y divertido me resultó incómodo: había cierta formalidad y compostura en la cultura de ese hogar que me hizo sentir sola y desubicada. De pronto, mi amiga del alma, siempre dicharachera y amorosa, se volvió fría y atenta a sus modales, como si ese contexto la tuviera a merced de las miradas ajenas. No entendí muy bien por qué me empecé a sentir un poco triste.
Por eso, cuando regresamos, sin poder identificarlo, no le di mucha importancia. Pero esa falta de naturalidad, esa lejanía que sentí durante esos cuatro días lejos de casa me había ensombrecido y, de pronto, como un mecanismo de defensa, decidí ir al lugar que era mi refugio en el mundo: la casa de mi abuela.
Me crie junto a ella. Desde que tuve dos años, a mis fines de semanas los pasé en su departamento con terraza de tres pisos por la escalera, en el bajo de San Isidro. Ahí nació mi mundo: en las casitas que me inventaba en sus reposeras viejas; el olor a sábanas lavadas a mano con jabón blanco y secadas al sol; sus únicos dos platos: entraña con puré y ensalada de lechuga y tomate o pollo al horno con papas y batatas; el olor a crema Hinds que emanaba de su cuerpo; la camita que me armaba al lado de la de ella donde entrabas apretada; las galletitas que amasábamos juntas para decorar con glasé; el tiempo que pasábamos en silencio, el otro tiempo en que hablábamos sin parar; las compras que hacíamos juntas en el Disco, donde probaba las nueces, como si fuera un pueblo, a ver si valía la pena comprar. Así nació mi mundo, en soledad. Y, cuando llegaron mis hermanas, ella se convirtió en el escondite perfecto, lejos de todo, donde yo seguía siendo hija única.
Sin embargo, ese día le avisé que iba después de muchos años de no volver a dormir. Mi abuela ya era grande, pero cuando a la vejez la acompañás de cerquita, no la ves venir. De pronto, me atendió por el portero un tanto desorientada. Me dio ternura saberla siempre disponible, incluso cuando ya le costaba bajar las escaleras. Y subí con esa expectativa de casa calentita, con una latita de agua y eucaliptos sobre la estufa para prevenir los resfríos otoñales; pero, en cambio, me encontré un frío polar en un departamento totalmente a oscuras. No entendí, al principio. “Abue, hace frío”, le dije, y ella comenzó a querer prender la llama en un artefacto viejo que no andaba.
La mesa estaba llena de diarios, revistas, ocupada con cosas, no había un plato esperándome como en el pasado. Pero tampoco había nada en la heladera. Ella estaba abrumada, me veía caminar por su casa buscando lo que ya no estaba. Entonces le dije: “¿comiste?”, creo que me dijo que no y, entonces, saqué unos turrones regionales que había comprado en el viaje para partirlo en trocitos y convertirlo en cena. Y empecé a sentirme mal. Como si el frío se me hubiera metido adentro, por más de que permanecía con la campera puesta. Y pensé que lo mejor sería acostarme.
Ella me decía: “dormí acá, en mi cama”. Ya no había cama extra ni colecho de nieta-abuela, si no su cama, ya sin olor a jabón blanco ni sábanas tersas. Y entonces, me quedé esperando que el sueño llegara. Todo sucedía en su living comedor, donde hace años dormía para tener todo cerca, para mantener mejor el calor. Así que mientras intentaba dormirme, la veía levantar los vasos mientras algo adentro mío se agitaba sin sentido. Sentía el cuerpo congelado y la respiración al galope, y ella se acercó proponiéndome un té con leche, como siempre, pero yo no podía casi responderle. Tiritaba. Pero lo peor fue cuando se me disparó la cabeza y sentí que podía estar en peligro, que no era de confianza mi abuela. Y hubo una parte mía que miró desde afuera, como un milagro, y pensó: “debe ser tu mente, no es la realidad, Sole”. Estaba teniendo un ataque de pánico.
Entonces, tuve un rapto de lucidez y llamé a mi papá, balbuceando le dije: “pa, no me siento bien”. Estuvo en el tiempo que se tarda en llegar de Belgrano a San Isidro. Y ahí, con el pedido de ayuda activado, casi por instinto, comencé a rezar, rezaba el Ave María, una y otra vez, y a buscar respiraciones cada vez más profundas. Hice lo que después aprendí, como instructora de El Arte de vivir, que calma la mente.

Respiración consciente: qué es y qué beneficios tiene. - Créditos: Getty
Dos cosas: 1) Cambiar tu línea de pensamientos: a esas ideas que están siendo apocalípticas y alienantes, se les puede imprimir un nuevo patrón, un rezo, por ejemplo. Eso es lo que saca a la mente de su propia repetición angustiosa.
2) Aquietar el ritmo de respiración: la respiración está asociada con nuestras emociones. No existe una emoción sin un ritmo respiratorio. Por eso, al aquietar la entrada y salida del aire comencé a calmarme.
Cuando llegó mi papá, algo se había serenado, ya no sentía la amenaza, pero aun así tenía que recuperar la temperatura corporal y la blandura del cuerpo. Mi abuela me miraba confundida, mientras yo quería transmitirle tranquilidad: “estoy bien, abue, debe ser un refrío”. Y todavía hoy siento su impotencia de no poder ser hogar para mí, de no tener ya los recursos, de sentir cómo se acercaba la muerte. Y ahora que lo pienso, ese día de mi ataque de pánico dio inicio a mi adultez. Todo estaba cambiando, y quizás fue demasiado. “Vas a estar bien”, me decía mi papá cuando volvíamos en auto a casa donde me desplomé en un llanto contenido.
Y así fue: ese día me di un baño de inmersión que ya había preparado mi mamá y después dormí junto a ella mientras mi papá dormía en mi cama. Al poco tiempo hice mi primer curso de respiración consciente de El Arte de Vivir. Y sentí que tenía más herramientas para administrar mi sensibilidad. Y aprendí a crear mis propios refugios, mi casita hecha con reposeras se convirtió en distintas casas, pero donde al menos una vez al año pongo al fuego una cacerola con agua y eucaliptus para prevenir los resfríos.
En esta nota:
SEGUIR LEYENDO


Fama, adicciones y salud mental: las declaraciones de Liam Payne revelando lo que sufría
por Cristian Phoyú

No puedo vivir sin tí, la película de Netflix ideal para hablar de una adicción que crece
por Laura Gambale

María Becerra abandona las redes sociales por su salud mental: "Se siente horrible todo esto"
por Emanuel Juárez

Dibu y sus claves de salud mental: quién es su psicólogo y cuál es su hábito de bienestar
por Emanuel Juárez