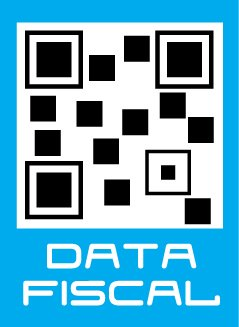Fue ese mágico andar por la Ruta 40, tan enigmática, tan cargada del color de la aventura subiendo desde Tafí del Valle, en tierra tucumana, dejando atrás poco a poco el verdor de la selva, con su aroma de tierra húmeda, el que nos llevaría rumbo al Norte, a los Valles Calchaquíes.
Fueron cinco días deteniéndonos en Cafayate y así reencontrarnos con su cielo infinitamente azul. Pasamos por Animaná con sus misteriosas montañas de marcianas formas, llegamos a Brealito para internarnos en la búsqueda de su solitaria laguna, hasta hallarla estremecidos con sus misteriosas historias. Nos esperaba Seclantás con el colorido de sus tejedores y la inmensa quietud de Cachi con la frescura de sus quintas en Cachi Adentro.
Pero ese viaje aún nos reservaba para el final una maravillosa sorpresa.
La del paisaje de la poesía, allá hacia el norte de Cachi, cruzando por Payogasta y Pueblo Viejo, llegando a La Poma. Inmensas profundidades, alucinante diversidad de colores, infinitas soledades, cual anticipo del infatigable corazón de quien sería nuestra guía del alma.
Ya en el camino, con la amable compañía de don Pascual Abalos, que gentilmente se prestó a acompañarnos, fuimos presintiendo el dulce sabor de la hospitalidad, hecha mujer en la persona de doña Eulogia Tapia.
Aquella consagrada en la poesía de Manuel J. Castilla, cual retribución luego de alguna apuesta perdida por el poeta, a la que el Cuchi Leguizamón le pusiera música. Nacía así La pomeña. Fiel representación del espíritu vallisto, escondido tras cada piedra del camino, tras esas nieves que ya comenzaban a pintar de blanco, allá por mediados de mayo, las cumbres de los cerros. Estábamos a 3400 metros.
Llegados a La Poma fue atravesarla y conocer que ella estaba en su casa. Nos bastaba un pequeño recorrido para hallarla, al pie del cerro, donde lleva sus animales, cada día, a pastar. Qué enorme emoción verla allí, tan frágil, tan desprovista de todo. Sólo su sonrisa y la mano generosa extendida para recibir al viajero, para brindarle la dignidad de su sencillo modo de vida. El tazón de mate cocido, la galleta de campo, fue el más exquisito manjar que jamás probamos.
Llegar y permanecer extasiados, no sólo frente a la grandiosidad de ese paisaje de piedra y arena, de extensos salitrales y pedregosos ríos que traen el rumor del agua presurosa desde sus nacientes, sino el contemplar ésos, sus ojos negros, azulados mirando flores de alfalfa. Allí, a la sombra de su sauce, su cara se enharina y su sombra se enarena, entreveradas sus penas, como anticipara el poeta...
Privilegio del viajero que hasta su puerta llegue, acaso la encuentre con una caja entre sus manos, hundida en la noche, sabrá entonces llevar de regreso el aroma de una dalia morena.
Emprendimos la vuelta, con el alma inundada de emoción, con nuestra mirada plena de paisajes tan bellos, dejando atrás a una hija de las nubes, pariente del aguacero, la que vive en los cerros más altos donde la alumbra el lucero, como hallamos en su libro La hacedora de coplas, que por siempre conservaremos como entrañable recuerdo de un viaje inolvidable.
SEGUIR LEYENDO


Gala del Met: los 15 looks más impactantes de la historia
por Romina Salusso

Kaizen: el método japonés que te ayuda a conseguir lo que te propongas
por Mariana Copland

Deco: una diseñadora nos cuenta cómo remodeló su casa de Manzanares
por Soledad Avaca Cuenca

MasterChef Argentina: el paso a paso para hacer la receta del risotto