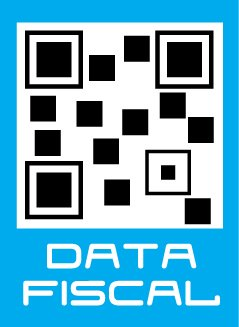La tentación de vivir de vacaciones
El destino para unos días puede despertar, en toda la familia, el deseo de quedarse para siempre
13 de noviembre de 2011
¿Por qué no nos quedamos a vivir acá? La cuestión siempre surge en algún momento de las vacaciones.
En los más chicos, la pregunta sísmica irrumpe un minuto después de que localizaron las tres coordenadas necesarias para sentirse en casa: dónde se come, dónde se duerme, dónde está el resto de la familia. Cubiertas esas dudas vitales, el resto es pura certeza: el lugar es más lindo; las horas del día se quintuplican para hacer cosas y, sin embargo, el tiempo pasa volando; la gente está de mejor humor, y hasta los padres dejaron de ser gruñones celadores para convertirse en personas que piensan, escuchan, dicen disparates y se ríen? Sí, casi parecen humanos.
No sólo han mutado el paisaje y la rutina, sino que ha desaparecido la principal ocupación de sus jornadas, que es atornillarse en el escritorio de una escuela, como si fuera el implacable entrenamiento para una vida consagrada a una oficina. ¡Esto (léase montaña, playa, campo, quinta, hasta plaza) es mucho mejor!
Eso piensan los hijos, porque son chiquititos y no saben. Porque creen que la plata crece en los árboles y uno puede volver a vivir de la caza y de la pesca en este paradisíaco lugar (léase mar, río, lago, pileta, charco, hasta un poco de barro). Nada que ver. Es imposible.
Pero, la verdad, los chicos parecen otros acá. Juegan mucho más, aunque no tengan sus juguetes. Y a la noche están tan cansados que casi no ven tele. Crucemos los dedos, pero dejaron de preguntar por la compu, la Play o la Wii. No es lo mismo, pero en estos días han aprendido más que en todo el año del colegio, debemos reconocer. Escuchan hipnotizados las explicaciones de la historia del lugar, la razón de por qué pasan las cosas, los cuentos, a la gente y siguen preguntando, preguntando y preguntando.
Además, ¡ya vamos por el sexto libro! En casa, apenas logramos terminar dos o tres al año, qué notable, y es la tercera vez que vamos a la librería a buscar nuevo surtido.
Hemos engordado un poco, es cierto. Pero cuándo vamos a volver a probar ese pan. Es un vicio. En realidad, todo es exquisito. Las verduras tienen gusto a tierra y sol, y siempre hay excusa para un asado. Si no camináramos tanto, creo que estaríamos rodando.
No es difícil sentirse cómodo, eso es lo que pasa. Hace sólo unos días que estamos acá y ya no podemos salir sin parar de saludar a cada persona que nos cruzamos. Pensar que no sabemos ni el nombre de la mayoría de los vecinos, con los que convivimos pared, techo o piso de por medio hace tantos años. Desde acá, el mundo parece más sencillo.
Suena ridículo, pero hasta pasamos por una casa con cartel de En venta y nos paramos a verla, imaginándonos instalados: uno trabajaría acá, el otro iría para allá, los chicos en aquella escuela y? ¡Absurdo!
Es que no puede ser lo mismo pasar unos días que estar acá todo el año, con los días cortos del invierno y sin las comodidades de una gran urbe. Aunque esa familia que conocimos el otro día, que vendió lo que tenía y se vino con lo puesto, no parecía extrañar mucho lo dejado atrás. Es más, ellos nos miraban con cierta lástima mientras les contábamos los malabares con que resolvíamos los desplazamientos y las obligaciones superpuestas de nuestro día a día.
La escuela local les cubrió la educación de los menores; Buenos Aires, La Plata, Córdoba o cualquiera de las grandes universidades les dará un título y, afirmaban con certeza, después los chicos harán su camino. Acá o en otro lugar, pero no serán presa de una rueda de hámster que los agota inútilmente. Buscarán su rumbo sin prejuicios. ¿Cómo lo saben? Porque ellos escaparon de esa trampa y creen que tal vez sea lo único que le hayan podido enseñar a sus hijos.
Si uno pensara en quedarse, vaya tontería, tendría que resignar aspiraciones profesionales. Aprender a tener menos y disfrutar más. Correr diariamente la aventura de que la vida se parezca más a la vida. Una locura.
SEGUIR LEYENDO


Gala del Met: los 15 looks más impactantes de la historia
por Romina Salusso

Kaizen: el método japonés que te ayuda a conseguir lo que te propongas
por Mariana Copland

Deco: una diseñadora nos cuenta cómo remodeló su casa de Manzanares
por Soledad Avaca Cuenca

MasterChef Argentina: el paso a paso para hacer la receta del risotto