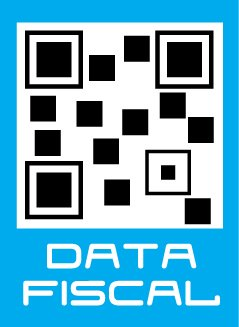Un verano en el Lejano Oriente ruso
Crónica de un viaje a la exótica Jabárovsk, una ciudad profundamente rusa, aunque más cercana a China que a Moscú, y llena de sorpresas, como sus altas temperaturas estivales
5 de febrero de 2017

Los meses de verano se aprovechan bien en Jabárovsk, que tiene más días soleados que Moscú - Créditos: Elida Bustos
Está más cerca de Tokio y Seúl que de Moscú y apenas a 30 kilómetros de China. Pero Jabárovsk, enclavada en el Extremo Oriente ruso, más allá de Siberia incluso, es tan poco oriental que parece parte de la Rusia europea.
Un vuelo directo desde Moscú tarda más de 7 horas y hay pocos destinos más alejados dentro de los corredores aéreos del vasto territorio ruso: Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatka y Sajalín, al norte del Japón.
Despego de Moscú al caer el sol pero, como avanzamos hacia el este, nunca anochece. Es una sensación rara cruzar un país a lo largo de tantas horas y que la tardecita no culmine en noche sino en un largo amanecer.
El Lejano Oriente, un vasto territorio sobre el Pacífico, al este de Siberia, parecía una utopía y aquí estoy, casi sobrevolando el Círculo Polar Ártico en una media elipse sobre Asia.
Seis veces más grande que la Patagonia esta región fue el último confín de la colonización rusa, donde una población permanente de origen europeo recién se estableció a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento la habitaban etnias aborígenes, con una frontera flexible que los chinos dibujaban y desdibujaban todo el tiempo convencidos como estaban de que su frío extremo y clima riguroso la volvía inhabitable.
Los rusos dudaban, también, por los más de 8000 kilómetros que la separaban de Moscú. Por eso las recomendaciones de colonización que alrededor del año 1650 el explorador Erofei Jabárov le había mandado al zar demoraron 200 años en tomar forma.
Aún sin haber llegado al Pacífico, Jabárov, un pionero al estilo del perito Moreno, había advertido la potencialidad económica de estos territorios y le había pedido al zar Aleksei I que la bandera rusa ondeara sobre ellos. Finalmente, la bandera flameó y se honró al expedicionario poniéndole su nombre a esta ciudad.
Calor tropical

Las cúpulas doradas de Jabárovsk - Créditos: Elida Bustos
Llego a Jabárovsk un mediodía de verano y la primer sorpresa es el calor agobiante. Con una temperatura promedio anual de 0º centígrados era difícil pensar que esta ciudad podía convertirse en un enclave tropical durante julio y agosto. Más aún cuando ya sabía que en el invierno los 30 grados bajo cero no asombraban a nadie, y el torrentoso río Amur -frontera con China a lo largo de 2500 kilómetros- se congelaba, con un hielo que superaba el metro de espesor.
Pero por increíble que parezca, durante varias semanas al año, en Jabárovsk el calor y la humedad no dan tregua y los chaparrones fuertes y cortos sorprenden en cualquier momento del día. Con estos veranos tropicales, la ciudad cambia sus rutinas. Atrás quedan patines, botas gruesas y orejeras y la gente sale a empaparse de sol y de luz.
Los catamaranes surcan el Amur, las familias pasean por la costanera, los carritos de helados pueblan los parques y ¡quien va a hacer caso a la prohibición de bañarse en el río habiendo una playa junto a la costanera! Hombres y mujeres en mallas diminutas chapotean en el agua y se incineran sobre la arena.
Xabárovsk se recuesta sobre el Amur a lo largo de 45 kilómetros. En verano, los teplaxod (catamaranes) trajinan hasta la caída del sol, llevando pasajeros a sus dachas (las quintas) y a otros de excursión. Y si bien el Amur no necesita de una excusa para ser navegado, ver de cerca el gigantesco puente ferrovial que aparece en el billete de 5000 rublos (US$78) suma incentivos al paseo.
La construcción del puente fue una proeza de ingeniería y logística. La estructura de metal fue fabricada en Polonia y de allí viajó por mar y tierra en un increíble recorrido de miles de kilómetros a través de Europa, el Canal de Suez, el mar Índico hasta llegar finalmente a Jabárovsk desde el Pacífico.
Cuando se lo construyó, hace casi 100 años, el Milagro del Amur era el puente más largo de Eurasia y hoy, aunque ya no es el original con arcadas, sigue siendo una postal de la ciudad.
A la tardecita, el río se ve de un azul profundo, enmarcado por colinas bajas al sudoeste y salpicado por muchos islotes.

La "dacha", casa de fin de semana o quinta, toda una institución rusa - Créditos: Elida Bustos
En la ciudad, las cúpulas de la catedral ortodoxa relumbran y hacen resaltar aún más el blanco níveo del edificio, mientras que el monumento de Muravyov-Amursky -el prócer colonizador- emergiendo entre los árboles de la barranca, se erige como un silencioso guardián de esa frontera acuática con China.
El barco da una vuelta y muestra la ciudad primero a babor y luego a estribor. Allí lo que se destaca son los parques, una enorme extensión verde casi ininterrumpida que bordea la costa. Muy al este, las grúas pueblan un barrio en construcción que, más que barrio, parece una ciudad nueva, mientras en el puerto otras esperan la llegada de contenedores cargados desde China.
A pesar de ser más de las 7 de la tarde, el sol todavía está muy alto y hace calor. En el teplaxod una grabación cuenta la historia de la ciudad, pero en esta tarde de sábado las familias charlan animadamente y nadie le presta atención. Algunos toman cerveza, otros helados y en la mesa contigua dos parejas de jubilados comparten frutas de la dacha. Son unas naranjas y manzanas pequeñitas, el máximo tamaño que pueden alcanzar en el corto verano del Lejano Oriente ruso.
Con los cambios de luz, el agua del Amur se vuelve deliciosamente plateada y el frescor de la tarde trae hasta el barco el aroma que exhala una montaña de pinos apilados en pontones. Desde el catamarán se ven unos islotes que Rusia y China disputaron a los tiros en la década del 60 y sólo una moto de agua, con un morrudo de colita rubia que viene y va, quiebra la placidez de la tarde.
Hora y media dura el paseo y, al regresar a la costa, en la costanera el ambiente es de kermesse. Música, muchos barcitos para comer algo, gente que camina despreocupada, patines, bicicletas, y juegos para los más chicos que se prolongarán hasta la madrugada.
La guerra siempre presente
A un kilómetro de allí, el clima es otro. Donde termina la explanada de la catedral ortodoxa, ya en la barranca, se halla el monumento a los caídos en la Gran Guerra Patriótica contra los nazis, obra imponente por su tamaño y sobriedad.
Contenidas por un semicírculo, una veintena de paredes de más de cinco metros de altura convergen en la llama votiva. En ellas, 40.000 nombres aparecen tallados en dorado sobre el mármol negro. La elocuencia de su simplicidad silencia a quienes lo visitan. Son hileras de nombres y más nombres, en riguroso orden alfabético, de hombres y mujeres del Lejano Oriente que dieron su vida para frenar el avance nazi sobre la Rusia europea.
Rasgo distintivo de las ciudades rusas son estos monumentos, solemne recuerdo de una sociedad a la que la Segunda Guerra Mundial desangró y le arrebató 26 millones de vidas. Y siempre hay flores frescas en ellos, que le devuelven humanidad a la fría distancia del mármol.
Un patriarca en Buenos Aires
En esta misma Plaza de la Gloria, junto a la catedral, hay otro edificio blanco de techumbre verde y cúpulas doradas. Es el seminario ortodoxo de Jabárovsk. Su biblioteca guarda algunos incunables del medioevo y la capilla privada de los monjes es un derroche de belleza.
Está pintada de piso a techo, sin ningún blanco por cubrir, con profusión de dorados que relumbran aún más ante la luz natural. Medallones con santos, iglesias con cúpulas cebollita y sacerdotes con tocado negro forman parte de una pintura impecable en la que priman los colores vívidos. La cruz ortodoxa, con el madero inclinado al pie, y la griega -cuadrada- conviven en el mismo espacio al tiempo que un bello paño azul delicadamente bordado con perlas se despliega bajo una imagen de la Virgen con el niño.
Un sacerdote me cuenta que quien había sido la máxima autoridad eclesiástica de la región, el metropolita Ignatii, acababa de partir hacia Buenos Aires como nueva cabeza de la iglesia ortodoxa rusa para Sudamérica. Tanto me sorprendí que pensé que había entendido mal. La Argentina es un lugar tan remoto visto desde Jabárovsk que no me pareció factible. Pero lo era. Con lo cual, de pronto, estas dos ciudades, tan distantes tenían ahora un lazo espiritual. La sorpresa se potenció cuando me enteré que también había un sacerdote argentino en una iglesia católica en las afueras, la única para la minúscula grey apostólica y romana de la zona.
Volante a la derecha
Jabárovsk es la última gran ciudad en la que se detiene el célebre tren Transiberiano antes de terminar su recorrido en Vladivostok, unos 800 kilométros al sudeste. Pero a pesar de estar enclavada en Asia, y tan cerca de China, Corea y Japón, es una ciudad tan rusa que podría estar a 200 kilómetros de Moscú y no a 8400. Además, como dice Tatiana Taguirova, docente de la Universidad del Transporte, "esta es la única parte del mundo en la que los chinos se tuvieron que asimilar al lugar sin modificar el entorno".
En efecto, a pesar de estar en pleno continente asiático, en Jabárovsk cuesta encontrar influencia china u oriental. La construcción es rusa, sea soviética o no, pre o postrevolucionaria, no hay carteles en mandarín ni en coreano y sólo en los supermercados se encuentra una pizca de sabor oriental, con productos ajenos a la cultura rusa.
El grueso del componente oriental de la ciudad parece concentrado en la Universidad del Transporte, donde cada año llegan decenas de jóvenes chinos a la escuela de verano para aprender el idioma y luego seguir un par de años de carrera como parte de los intercambios entre las universidades de ambos países.
El resto son turistas de los países de la región que llegan aquí en busca de un poco de Europa, esa Europa que trajeron los colonizadores en su cultura, su arte y su arquitectura cuando fundaron la ciudad en 1858, y que consolidó el ferrocarril transiberiano cuarenta años más tarde.
Solamente en los autos se impuso la matriz japonesa, y no sólo en Jabárovsk sino en todo el Lejano Oriente ruso. Pero por una cuestión eminentemente económica. Resistentes, confiables y a muy buen precio los vehículos japoneses dominan el mercado con su característica distintiva: el volante a la derecha en un país en el que se maneja por la izquierda.
Así, la conjunción de los dos sistemas de circulación vial en esta parte de Rusia terminó convirtiéndose en marca registrada y un dolor de cabeza en las rutas, donde el sobrepaso se convierte en una proeza al no tener visibilidad el conductor para adelantarse por estar sentado a la derecha.
Más allá de esta peculiaridad, Jabárovsk es apacible y varias veces lideró el ranking de ciudades rusas con mejor calidad de vida. Esto es por los programas de vivienda, la infraestructura urbana, el buen funcionamiento de los servicios públicos en épocas invernales y la seguridad en el transporte. A la lista hay que agregar la cantidad de días soleados por año -más que Moscú- y los bajos niveles de polución.
En efecto, la ciudad es saludablemente silenciosa y la habitan muchos pájaros, en general pequeños, que uno se pregunta adónde emigrarán cada invierno cuando el termómetro baja implacablemente a 20 grados bajo cero.
Tardes de Dacha y banya
A partir de abril comienza la actividad febril en las dachas y en pocas semanas se pueblan de flores y verduras. Son el orgullo indiscutido de sus propietarios, que trabajan la tierra con ahínco para vencer a los inviernos blancos.
Se plantan tomates, pepinos y papas, florecen los manzanos y las plantas de jardín pelean su espacio a las verduras. La tarea empieza ni bien aflojan las temperaturas bajo cero. Pero a esos tempranos esfuerzos de abril a veces los matan las heladas tardías, la neblina, que llega por la noche sepultando ilusiones y vida.
La invitación a la dacha es una verdadera celebración. Nadeshda y Marat no sólo tienen dacha, también han instalado una banya al fondo del terreno, así que tanto en invierno como en verano las tardes de sábado se pasan con amigos disfrutando de una abundante comida y los rigores calurosos del baño ruso.
La banya es mucho más que el método antiquísimo de eliminar toxinas del cuerpo en un ambiente húmedo a altas temperaturas. Es la excusa para reunirse y compartir, y tiene su ritual. La temperatura se sube a 70 grados o más, lo que aguanten los invitados, y se aromatiza el ambiente con ramas de abedul. Luego se va alternando el baño de vapor con duchas de agua fría para activar la circulación, o baños de nieve cuando el jardín ya está cubierto de blanco. Lo más importante de la banya es que las entradas al cuarto de vapor se alternan con largas pausas bebiendo té del samovar y charlando. Y la jornada termina con una opípara comida, como en este caso un pez del Amur que pescó y preparó el dueño de casa.
La dacha de Marina está en otra parte de la ciudad. En el lote están claramente marcados los almácigos de distintas hortalizas o de flores, y el invernadero es un vergel de tomates y pepinos. También hay parras, coles y mucho color por todos lados. En un extremo está la casa y en el otro un estanque que abastece a toda la huerta.
Marina también es docente, de francés, y nos agasaja con una mesa desbordante de comida. El eneldo todo lo perfuma, hasta el aire, excediendo su rol como condimento de ensaladas y verduras. Sirve vino de Georgia, pescado a las brasas y, especialmente para su invitada argentina, compra peras rionegrinas que hicieron un periplo de casi 20.000 kilómetros desde la Patagonia.
Luego vienen los dulces y una increíble torta con algunos de los múltiples berries que se cultivan allí. Amable y prolongada sobremesa hasta que el calor acelera la partida. Y entonces no hay visita a una dacha que no venga acompañada de algo de su producción; en este caso, frasquitos de dulces y una bolsa de tomates y de eneldo para disfrutar en los últimos días en el Lejano Oriente Ruso.
SEGUIR LEYENDO


Gala del Met: los 15 looks más impactantes de la historia
por Romina Salusso

Kaizen: el método japonés que te ayuda a conseguir lo que te propongas
por Mariana Copland

Deco: una diseñadora nos cuenta cómo remodeló su casa de Manzanares
por Soledad Avaca Cuenca

MasterChef Argentina: el paso a paso para hacer la receta del risotto